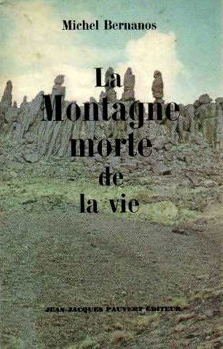William
Hope Hodgson (1877-1918) es uno de los mejores escritores de terror de todos
los tiempos. Acabo de terminar (a fecha de hoy, esto resulta ya de una falsedad
escandalosa) su Trilogía del Abismo, compuesta por sus tres primeras novelas.
Después sólo escribiría una más, The
Night Land (1912), pues Hodgson murió en la Primera Guerra Mundial (parece
ser que una mina literalmente lo pulverizó). Nunca sabremos qué obras maestras
pudo habernos legado además de las que ya conocemos, pero marea pensar cómo
podría haber continuado su obra si con 41 años ya había escrito esto. Esta
Trilogía está formada por Los botes del
Glen Carrig, La casa en el confín de
la Tierra y Los piratas fantasmas.
La primera, una novela excelente. La segunda, una novela única, un hito
formidable al que solo le he encontrado, en todos mis años como lector, una
obra semejante (ya comentaré luego). Y la tercera, sin duda la mejor historia
de terror en el mar que he leído nunca.
En realidad
la Trilogía, como nos dice su autor, puede ser considerada como tal más por la
forma, una manera de entender el terror, que por tener un hilo argumental que
las una (este hilo no existe). Lo que sí podemos comprobar es que bajo las tres
novelas subyacen muchos puntos en común: la existencia de un plano paralelo
desde el cual surgen las criaturas y los horrores que acosarán a los
protagonistas, la presencia de un pozo infernal que sirve de puente o
comunicación de dichas criaturas (en las dos primeras novelas), la soledad
infernal, el aislamiento terrible, los mares y las llanuras abatidas por la
desolación... Y el acoso continuo del horror. Porque si hay algo que convierte
a Hodgson en el autor único y genial que es, se debe sobre todo a que nadie como
él ha sabido mostrar en sus páginas la angustia de sentirse acosado por el más
puro terror.
Los
botes del "Glen Carrig" (The Boats of ‘Glen Carrig’, 1907) es
casi un epítome de todos los temas, argumentos y situaciones típicos de
Hodgson. Una isla perdida que es la "tierra de la soledad", un baldío
amenazante propio de figurar en los mapas del mismo infierno. Un barco
abandonado cuya tripulación ha sido devorada por la extraña flora de una isla.
Una tormenta terrible que nada tiene que envidiar a las descritas por Poe o Conrad:
esas olas de pesadilla, el vértigo de la tempestad mostrada en toda su furia.
Mares pútridos infestados de algas, barcos encallados en esas aguas malditas,
buques atrapados en el abrazo mortal de un pulpo gigante, navíos devastados por
el ataque enloquecido de cangrejos descomunales, pecios perdidos resultado del
ataque de seres demoníacos procedentes de las profundidades del mar...
¡Demonios! Si hasta aparece una isla con hongos gigantes. Para aquellos que
conozcáis sus relatos, nada nuevo: lo dicho, Hodgson aquí crea referencias
estremecedoras con historias ya narradas en sus relatos, como si todo lo que
saliera de su pluma formara un tamiz REAL.
Lo
genial, asombroso y admirable en WHH es que en todo momento nos mantiene en
tensión, la sensación de peligro inminente nunca desaparece. Incluso en los
momentos más relajados, más tranquilos, lo ominoso siempre está presente, como
si una sombra de fatalidad y horror cubriera de continuo a los personajes, sus
actos, sus vidas, ahogándolos. El paso más inocente está cargado de peligro. No
hay descanso en sus novelas para el aterrado lector. Y como siempre, Hodgson
resulta magistral cuando se trata de narrar la sensación de acoso, de trasmitir
la angustia infinita provocada por el ataque de bestias inmundas.
Angustiosa,
emocionante y de catártico final, esta novela es sin duda la más aventurera de
las tres, la más luminosa (si tal adjetivo se pudo aplicar alguna vez a
Hodgson). Respiramos aliviados y felices en su desenlace, pero hemos saboreado
con intensidad el peligro, nos ha contagiado el horror de manera en verdad
sobrenatural.
La
casa en el confín de la Tierra (The House on the Borderland, 1908) es
una obra inconmensurable, la gran obra maestra de su autor. Mi pasión por esta
novela va más allá de las consideraciones de si es buena o mala. Porque desde
luego no está bien estructurada, con esos largos prólogo y epílogo (los tipos
que encuentran el manuscrito); y tampoco voy a escribir que Hodgson es un
esteta a lo Proust o Henry James. Pero no olvidemos que el estilo arcaizante de
Hodgson se pierde de manera casi total en la traducción (aunque igual tampoco
ganaba nada con ello...). Novela excesiva, en cualquier caso, y quizá por eso
provoca reacciones poco moderadas en los lectores. O no se aguanta o se admira
hasta el infinito. ¡Es el Valis de la literatura de terror!
Dije al
principio de esta entrada que solo había leído una obra que se pudiera
equiparar a esta. Me refería a Al otro
lado de la montaña (La montagne morte
de la vie, 1963) de Michel Bernanos. La obra de Bernanos es más críptica,
más difícil, pero en el fondo sigue la senda de la de Hodgson, más diáfana a la
hora de mostrar sus significados y su simbología. Pero no por ello menor.
Porque el objetivo de Hodgson es llevarnos a un alucinante viaje hacia el fin
del universo, un viaje en el cual se siente uno arrebatado por la fuerza
inigualable de su poesía visionaria. Vale que Hodgson cuando se pone romántico
a escribir sobre su Amada, así, con mayúscula... ¡Ay! Pierde un poquillo el
pie. Pero pocas veces en la historia de la literatura se encontrarán escenarios
de locura como los descritos en esta novela. Las almas de los condenados, las
de los salvados, el mismo DIOS se pasean por su enloquecida prosa. ¿El final de
2001 de Kubrick y Clarke? Los muy pillines seguro que conocían esta novela.
Porque ese niño-estrella contemplando el universo... En fin, creo que estoy desvelando
demasiado ya.
Leyéndola,
no se puede evitar sentir la soledad infinita, la mareante fuerza de su poesía
delirante (se describen cosas en este libro como pocas veces he encontrado en
otros... bueno, un poquillo cuando Lovecraft y los suyos, siguiendo la estela
de Hodgson, también intentaron retratar el HORROR CÓSMICO), visionaria como he
dicho, de una vastedad inabarcable. Hay momentos, como siempre en Hodgson, en
el que los sentimientos de desolación y desesperanza resultan dolorosos. Pero
también hay mucha belleza en esta obra.
Cuando
leí esta novela de Hodgson por primera vez yo ya había leído a muchos de los
grandes del terror: Blackwood, M. R. James, Hoffmann, Poe, Lovecraft,
Dunsany... En fin, a casi todos ellos. Por entonces era un lector
asquerosamente elitista. Sí, de esos que defenestraban a Stephen King... ¡¡¡sin
haberlo leído!!! Fue mi devoción por la película de Kubrick “El resplandor” lo
que me animó a leerlo... Y a llevarme alguna más que agradable sorpresa (y
también algunas horas de lectura aburrida, pero con King creo que hasta su más
ferviente seguidor reconocerá esto). En fin, yo ya tenía mi lista de escritores
a los que localizar gracias al ensayo de Lovecraft El horror en la literatura (Supernatural
Horror in Literature, 1927), que si bien no es un prodigio de análisis, sí
es desde luego sensacional en su estructuración temática y, para un lector
joven como yo era entonces, una perfecta guía de lectura.
Leí La casa en el confín de la Tierra en una
tarde y quedé impactado. Superado por lo que había leído, con la cabeza
literalmente ida (más ida de lo normal, digo) y totalmente fascinado por sus
prodigiosas imágenes. Desde entonces siempre ha sido una de mis novelas
favoritas. Creo que ocurrió lo que otros comentan que sucede con la poesía: se
conecta con ella a un nivel que es difícil transmitir; si fuera un niño
pedante, orgulloso y engreído como yo era, afirmaría que se conecta con ella a
un nivel espiritual más que estético. Pero también esto último, porque la
estética no deja de ser un argumento del espíritu.
Los
piratas fantasmas (The Ghost Pirates, 1909). En esta novela
de Hodgson, como ya apunté, tenemos quizá, a mi gusto, algunas de las mejores
páginas de nuestro autor, pero también, hay que decirlo, algunas de las
peores...
En los
mejores momentos, resulta estremecedora al máximo, verdaderamente terrorífica y
angustiosa. En cuanto a horror espectral se refiere, presenta dos momentos
cumbres, insuperables, de verdadera antología: la primera aparición fantasmal
(esa sombra que se alza sobre el pretil del barco maldito en plena noche y
permanece estática, desafiante en la cubierta, para luego desaparecer
lanzándose al mar) y el ataque en la parte superior de la arboladura, que
presenta su momento álgido con los oficiales distribuyendo a los hombres con
bengalas y faroles en los mástiles en la búsqueda del desaparecido Stubbins y
lo que sucede a continuación. Todo el horror que se inicia con el inolvidable
aullido de Stubbins: "¡Por el amor de Dios, bajad todos a cubierta!"
Tras leer esto, si no sentís deseos de echar a correr como posesos, abandonad
todo intento de buscar estremeceros de puro miedo con la literatura.
El ataque
en la arboladura es sencillamente mareante de puro terror, casi insoportable la
sensación de acoso que sufren los marineros por algo que nadie puede ver.
Hodgson resulta maniático en la detallada descripción de en qué parte de los
mástiles se encuentra cada hombre, y es imprescindible la consulta continuada
de los términos en un diccionario (no el que se incluye en la edición de
Valdemar Gótica, malo y poco útil a rabiar), pero el esfuerzo merece la pena,
pues el saber exactamente dónde se halla cada hombre contribuye infinito a la
creación de la angustia.
Es
curioso que justo el capítulo siguiente sea el peor del libro y, sí, constituye
el peor puñado de páginas que he leído de Hodgson. Quizá buscando un poco de
paz, un remanso para el sufrido lector, Hodgson se detiene en un capítulo explicativo
totalmente inane. No solo porque nos importa un pepino de dónde vienen los
fantasmas (y eso que da una teoría casi de ciencia ficción más que de terror,
luego copiada hasta la saciedad, muy interesante), sino porque los personajes
no tienen mucha vida que digamos y no resultan lo interesantes que debieran ser
si el autor se pone más psicológico. Solo funciona algo mejor como personaje
uno de los oficiales, el que toma la iniciativa ante el comprensible temor
paralizante que sufre el capitán: cuando ordena a los hombres que suban a la
arboladura en plena noche, con los que ya están arriba recién... (mejor leedlo,
pero algo bestia les ha pasado) y el capitán se hace cacotas en los pantalones,
su arenga es tan genial, tan contagiosa, que hasta yo mismo hubiera subido a
los putos mástiles. Bueno, o no, pero hubiera hecho el amago. Este capítulo,
para terminar con él, resulta a su vez extremadamente repetitivo. Ahora hasta
me está dando pena y me entran ganas de defenderlo...
También
fallan los dos anticlimáticos y pobres finales. El original, que Hodgson separó
de la novela y publicó como relato, y el que escribió posteriormente (esto se
cuenta muy bien en el prólogo de José María Nebreda).
Pero pese
a esto, y aunque a estas alturas con lo que he dicho en contra nadie me crea
(algo debería haber escrito de la impresionante primera vez que ven uno de los
barcos fantasmas bajo las aguas: auténtico vértigo), afirmo que es una de las
más apasionantes novelas de terror y aventuras que he leído. Y si estuviera
escrita en toda su extensión con la misma calidad, sería una novela clave de la
historia de la literatura. Vale, solo de la de terror si queréis, pero clave.
HODGSON,
William Hope. Trilogía del Abismo: Los botes del "Glen Carrig"; La
casa en el confín de la Tierra; Los piratas fantasmas. Prólogo de José María
Nebreda; traducción de José María Nebreda y Francisco Torres Oliver. Madrid:
Valdemar, 2005. 537 p. Gótica; 58. ISBN 84-7702-508-8.